
Una forma de concebir los innumerables idiomas del mundo es imaginar un árbol donde cada idioma representa una rama, reflejando así la evolución de estas lenguas a lo largo del tiempo. Si proyectamos el tiempo hacia el futuro, observamos la diversificación de algunos idiomas y la desaparición de otros. Revirtiendo el tiempo, podemos identificar la rama o tronco común que conecta diferentes lenguas.
Por ejemplo, al trazar el origen del gallego y el rumano, encontramos el latín como la raíz común de estos idiomas que se hablan en diferentes rincones de Europa. Este mismo análisis puede aplicarse a la conexión entre el latín y el sueco, llevando esta investigación a épocas prehistóricas con un tronco común llamado el protoindoeuropeo, hablado hace unos 5.000 años.
No obstante, este enfoque no es suficiente para conectar todas las lenguas del mundo en un solo árbol genealógico. Aún no se ha encontrado un vínculo entre las lenguas indígenas de América, los idiomas de Asia y Oceanía, o las lenguas africanas con el protoindoeuropeo. Sin abandonar Europa, descubrimos lenguas sin relación aparente: podemos rastrear las raíces comunes del finés y el húngaro, pero no es posible conectarlas al tronco indoeuropeo.
Esto abre dos posibilidades. La primera sugiere que los humanos comenzaron a comunicarse verbalmente después de que las migraciones nos dispersaran por varios territorios, lo que podría significar que los idiomas surgieron de manera independiente en diferentes regiones. Es decir, existirían varios árboles lingüísticos independientes.
La segunda opción sugiere que sí existe un tronco común, pero las transformaciones lingüísticas, la falta de documentación escrita y el tiempo han desvanecido cualquier evidencia de este lenguaje primario en las lenguas actuales, vivas o extintas. Todas las lenguas tendrían un tronco común, pero quizá nunca descubramos sus características.
El debate sobre el lenguaje primigenio es comparable al dilema del huevo y la gallina: ¿qué fue primero, el desarrollo del habla o la dispersión geográfica de los humanos?
La relación entre el lenguaje y la expansión humana es crucial porque responder a esta incógnita podría ayudar a fechar con mayor precisión dos acontecimientos fundamentales en la historia de la humanidad.
Un estudio reciente revisó la literatura científica de los últimos 18 años para abordar esta cuestión. Analizó 15 estudios genéticos que, mediante diferentes metodologías, investigaban cuándo las poblaciones de H. sapiens comenzaron a separarse y perder contacto entre sí.
Dentro de estos 15 estudios, tres se basaban en el cromosoma Y, heredado por vía paterna; otros tres se centraban en el ADN mitocondrial, transmitido por vía materna; y los restantes exploraban el conjunto completo de cromosomas humanos.
A través de un metaanálisis, una investigación cuantitativa basada en los resultados recopilados, el equipo logró una nueva estimación de la última época en que toda la humanidad compartía una misma región. La conclusión fue que esto sucedió hace aproximadamente 135.000 años.
El equipo infiere que el lenguaje humano debe haber surgido antes de esta diáspora primaria. Si el lenguaje no hubiera existido entonces, deberíamos haber encontrado alguna comunidad humana sin lenguaje o al menos con una forma comunicativa radicalmente distinta a lo que conocemos como habla.
Los detalles del estudio fueron publicados en la revista Frontiers in Psychology.
Una evolución en varias etapas
Pero, ¿qué entendemos exactamente por habla? De acuerdo con el equipo, investigaciones previas ya habían indicado que otras especies de homínidos anteriores al sapiens poseían la capacidad de hablar. Sin embargo, esta habilidad no implica la existencia de un lenguaje estructurado.
La cuestión crítica para el equipo no es cuándo los humanos, ya sean H. sapiens u otras especies, comenzaron a emitir sonidos, sino cuándo empezaron a desarrollar un sistema lingüístico “tal como lo conocemos”, es decir, con vocabulario y gramática integrados en un sistema capaz de formar un número ilimitado de expresiones según sus propias reglas.
“El lenguaje humano es cualitativamente diferente porque integra dos elementos, palabras y sintaxis, trabajando simultáneamente para crear este sistema altamente complejo”, explicó Shigeru Miyagawa, coautor del estudio, en un comunicado. “Ningún otro animal tiene una estructura similar en su sistema de comunicación, lo que nos permite generar pensamientos complejos y compartirlos con otros”.
Miyagawa y su equipo también recurren al registro arqueológico para respaldar sus conclusiones. Según detallan, este registro ha dejado evidencias de pensamientos complejos vinculados a la lengua, como pruebas que se remontan a 100.000 años. Se refieren a los artefactos que demuestran una “actividad simbólica”, tales como marcas en objetos o el uso del ocre como decoración.
Es sabido que el H. sapiens no ha sido la única especie humana en alcanzar estos niveles de abstracción. Esto alimenta el debate sobre si otros humanos como los neandertales, H. neanderthalensis, también desarrollaron el habla o incluso el lenguaje.
En su artículo, el equipo menciona que, aunque las “conductas complejas” como los enterramientos y la decoración corporal también pueden asociarse a otras especies, parece que la nuestra fue la única en sistematizarlas en toda la población.
Imagen | Pxhere / Chivi1085
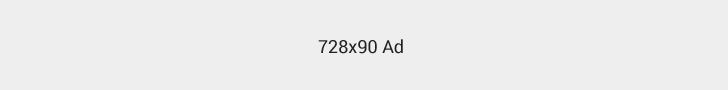


Deja una respuesta