
Durante las extensas horas del apagón en Madrid, Andrés experimentó una sensación «extraña» que le recordó a los días de confinamiento en la pandemia: un mundo en pausa, un tiempo que transcurría más lentamente, y un silencio casi palpable. En Málaga, Matías, sin radio ni información, creyó que se trataba de un incidente local y se dedicó a regar sus plantas, disfrutando de dos horas de auténtica paz interior. Por su parte, en Ciudad Real, Alex, sin internet ni portátil, decidió sentarse junto a su perra a disfrutar de la brisa que entraba por la ventana.
Sin embargo, la vida continuaba normalmente más allá de sus experiencias personales. Las casas vibraban con el mismo bullicio de siempre, las calles parecían aún más concurridas, y el mundo seguía su curso habitual. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo realmente?
Tranquilidad en medio del caos. Esta es la contradicción que se presenta: a pesar de las apariencias, momentos como los apagones, las pandemias u otros sucesos externos, brindan a las personas una sensación inusual de tranquilidad, liberación o alivio. Según psicólogos, sociólogos y antropólogos, este fenómeno es solo aparentemente paradójico.
Nuestras vidas, habitualmente saturadas de compromisos laborales, estudios, y actividades sociales, están inmersas en un flujo continuo de información. Un evento de este tipo trastoca ese flujo, llevándonos a un estado de desestabilización: según los expertos en terapias de activación conductual, nuestras actividades diarias son anclas emocionales. Sin ellas, somos más vulnerables a las influencias externas, ya sean positivas o negativas.
La sorpresa radica en que a veces estos sentimientos son positivos. Esto quedó especialmente claro durante la pandemia. Investigadores de la Universidad de Cambridge hallaron que uno de cada tres jóvenes se sintieron más felices durante los periodos de confinamiento. Pero no solo ellos vivieron esta experiencia: es algo que se ha observado con frecuencia sorprendente.
¿Por qué sucede esto? Existen diversas teorías que intentan explicarlo (menor estrés social y académico, disminución de la soledad, ausencia de acoso, más tiempo para dormir o hacer ejercicio…), pero todas convergen en un punto común: la eliminación de elementos negativos de la vida diaria y el aumento de actividades placenteras, junto con otra variable crucial: la liberación de responsabilidades.
Esta es la clave que facilita aceptar la inactividad con menor resistencia. No sorprende que entre los profesionales sanitarios, este tipo de experiencias fueran menos comunes durante la pandemia (incluso estando enfermos), ya que la sensación de culpa o responsabilidad no desaparecía y, en realidad, se intensificaba.
Esto plantea una pregunta crucial… ¿Y si el verdadero problema es nuestra normalidad diaria? Desde 1922, Dorothy Thomas observó un fenómeno interesante: la mortalidad parece seguir un patrón «procíclico». Es decir, a medida que la economía mejora, aumentan las muertes. Es algo comprobado, y la última gran crisis española es un ejemplo claro.
La evidencia es clara: el crecimiento económico conlleva un incremento en la mortalidad. Como señala el Colectivo Silesia, «hay algo en el sistema político-económico y la circulación de capital y bienes que, al acelerarse, daña la salud de la población». Este hecho suele pasarnos desapercibido (dado que los beneficios económicos son sustanciales y las crisis no son precisamente «buenas para la salud»), pero es una realidad.
¿Podría estar ocurriendo algo similar con la salud mental? Esta es una hipótesis plausible. Como se explicó recientemente, el ‘cansancio’ se ha vuelto un fenómeno omnipresente en nuestra sociedad. Casi la mitad de la población trabajadora experimenta altos niveles de estrés o sufre de agotamiento extremo.
Hemos estructurado entornos sociales que priorizan un estilo de vida centrado en la hiperproductividad, la multitarea y la sobrecarga constante. Un estilo de vida donde «sentir la presión de ser productivos en cada momento del día –con listas interminables de tareas pendientes y la culpa por no completarlas–» se ha convertido en la norma, generando ansiedad, insomnio y agotamiento extremo.
Dejar atrás todo eso podría ser una forma de reconectar con lo esencial. Lo que este apagón de doce horas ha demostrado es que, para muchos, es así. También refleja la dificultad que enfrentamos al intentar ‘retomar el control’ de nuestras vidas, dado que estamos inmersos en sistemas socio-económicos cada vez más complejos, y solo un evento histórico parece permitirnos hacerlo.
Imagen | Elaboración propia
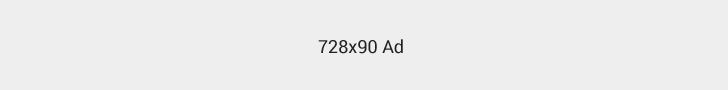

Deja una respuesta