
A lo largo de la historia, la humanidad ha dado gran importancia a diversos recursos. La fiebre del oro es quizás el ejemplo más claro de cómo la obsesión por un recurso puede desatar la avaricia en quienes buscan convertirlo en su principal fuente de riqueza, arrasando sin considerar las consecuencias futuras. Esto es entendible con respecto al oro, pero ¿sabías que sucedió algo similar con los excrementos de aves marinas?
Esta es la historia del guano, el ‘oro blanco’ que cambió la economía de Perú, trayendo consigo tanto prosperidad como adversidad.
Oro blanco. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt fue un hombre polifacético del siglo XVIII, siendo filósofo, científico, geógrafo, naturalista y explorador. Durante su expedición por América del Sur en 1802, pasó por la costa peruana y observó cómo los lugareños utilizaban un elemento blanco como fertilizante. Este era el guano, derivado de los excrementos de aves marinas.
Se cuenta que al pasear cerca de un depósito de guano, Humboldt comenzó a estornudar sin control, lo que despertó su curiosidad para enviar muestras a Europa para su estudio. Lo que descubrieron los europeos no es una sorpresa hoy en día: las civilizaciones precolombinas llevaban generaciones utilizando este recurso natural, y hallaron que el guano era un excelente fertilizante, despertando su interés en él.
Abono. El guano, cuyo nombre en quechua “wánu” significa “abono”, tenía una composición excepcional para enriquecer los suelos. Esta maravilla natural surgía del clima seco de las islas peruanas y chilenas, las características de las rocas, y la dieta marina de las aves, resultando en un compuesto rico en nitrógeno, fósforo, calcio y potasio.
Era ideal para revitalizar la salud de las plantas y fomentar su crecimiento, lo que captó la atención de agricultores europeos y estadounidenses. ¿Por qué? El crecimiento poblacional estaba llevando al agotamiento de los campos, resultando en cosechas pobres. Se necesitaba una solución milagrosa, y el guano apareció como la opción perfecta.


Mina de caca. Durante las décadas de 1840 a 1880, la demanda del guano se disparó, y las islas peruanas se convirtieron en un preciado tesoro. Estados Unidos y Europa cargaban numerosos barcos con este ‘oro blanco’, beneficiando a Perú enormemente. En ese periodo, Perú explotó aproximadamente 11 millones de toneladas de guano, generando ingresos estimados en 38 millones de dólares.
Aunque esa cifra pueda parecer abstracta, los ingresos del guano permitieron a Perú desarrollar su infraestructura, incluyendo puertos, ferrocarriles y carreteras. En su primer año de explotación, el guano constituyó el 5% de los ingresos del país, y en su última década de auge, alcanzó un imponente 80%.
La “guerra del guano”. El guano se popularizó tanto que Estados Unidos, previsiblemente, promulgó la Ley del Guano de 1856, permitiendo a sus ciudadanos reclamar islas deshabitadas con depósitos de guano. Esto desató una fiebre de apropiación privada de islas en el Pacífico y el Caribe, pero el conflicto real se desató entre 1879 y 1884.
Este periodo fue testigo de la «Guerra del guano», enfrentando a Perú, Chile, y Bolivia por el control de ricos yacimientos de guano y salitre. Chile salió victorioso, anexionándose enclaves claves como el desierto de Atacama, impactando negativamente a Perú.
Curiosamente, estas naciones habían sido aliadas en el pasado durante la guerra hispano-sudamericana, donde el guano también fue un punto de contención con España.


A producir, bonitos
Y crisis. Perú se enfocó tanto en la exportación del guano que, al declinar la fiebre a finales del siglo XIX, enfrentó una profunda crisis económica. Aunque el guano seguía siendo valioso, dos factores clave hicieron que los compradores buscaran otras opciones. El primero fue el agotamiento de las reservas, limitando la producción.
El segundo factor fue la aparición de fertilizantes sintéticos, no sólo efectivos sino también más económicos, al evitarse las largas y riesgosas travesías marítimas. Perú aprendió que su economía no podía depender de un único recurso, subrayando la necesidad de diversificación para prevenir futuras crisis.
Actualidad. Hoy en día, el guano sigue siendo un fertilizante excelente y no sólo las aves marinas del Pacífico lo producen. El guano de murciélago es también muy apreciado, además de ser más fácil de obtener. También se valora el guano de excrementos de focas y pingüinos, aunque su obtención es costosa debido al declive de estas poblaciones.
En definitiva, el guano no sólo impactó la economía de los entonces principales actores, sino que impulsó la modernización de la agricultura, fomentando la inversión en fertilizantes y el desarrollo de alternativas sintéticas cuando el guano comenzó a escasear.
El ciclo se repite. Por otro lado, el caso del guano ejemplifica cómo Europa explotó los recursos de América Latina, empleando mano de obra local en condiciones deplorables para el beneficio extranjero.
Hoy, ante lo que ocurre con las tierras raras, donde una sola nación -China- controla la producción, el símil es inevitable con el pasado, mientras Estados Unidos pone su vista en regiones como Ucrania y Groenlandia por esos valiosos recursos.
Vital. Además de las repercusiones económicas, la explotación indiscriminada del guano ha llevado a la colonización de islas previamente habitadas sólo por aves, cuya ausencia afecta a decenas de especies dependientes del guano.
En la actualidad, se tiene en cuenta este equilibrio al extraer el guano (y otros recursos), pero durante su máxima explotación, este era un aspecto que se consideraba en última instancia.
Imágenes | Acatenazzi, Sanchezn, putneymark
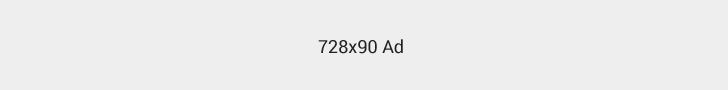


Deja una respuesta