
Cuando hablamos de la física de las pequeñas cosas, nuestra mente suele imaginar átomos y partículas subatómicas, o incluso el intrigante mundo de la física cuántica. Sin embargo, estos conceptos también pueden aplicarse a lo cotidiano, un ámbito que a menudo despierta el interés de la ciencia. Y en el día a día, los espaguetis se llevan un lugar destacado.
Recientemente, la cadena BBC del Reino Unido hizo un recorrido por las numerosas veces que este popular plato de pasta ha sido objeto de estudio científico. Desde innovaciones como la creación de espaguetis ultrafinos hasta investigaciones sobre su capacidad viscoelástica, pasando por el famoso problema del espagueti de Feynman, y sin olvidar la química detrás de sus salsas. La lista es sorprendentemente extensa.
Pero dentro de estos complejos análisis, probablemente el más sencillo y común aborda la cuestión: ¿por qué resulta tan complicado disfrutar de un plato de espaguetis sin acabar manchado?
Más de 75 años atrás, el matemático George F. Carrier, de la Universidad de Brown, decidió abordar este dilema. Presentó su solución en un artículo publicado en 1949 en la revista The American Mathematical Monthly titulado “El problema del espagueti” (The Spaghetti Problem).
“Existen dos problemas relacionados con las vibraciones laterales de las cuerdas que debieran captar tanto interés popular como académico: [el primero es] el problema que explica el movimiento de una cuerda de longitud finita acelerada verticalmente a través de un orificio (esto se relaciona claramente con el título [del artículo])”, explicó Carrier.
El segundo problema se refiere a la oscilación de las cuerdas de guitarra.
En su sección sobre el “problema del espagueti”, Carrier desarrolló una serie de ecuaciones para describir el movimiento de estas cuerdas, aplicable a los latigazos que hacen los espaguetis cuando son succionados, los cuales pueden dispersar la salsa que cubre la pasta, salpicando por doquier. Incluido, inevitablemente, el comensal y posiblemente sus acompañantes.
La ciencia detrás de la alimentación
Desde pequeños se nos enseña que no debemos jugar con la comida, sin embargo, es común que científicos de diversas disciplinas lo hagan en sus experimentos, a menudo de maneras que podrían parecer triviales o incluso divertidas. Desde la evolución de una manzana como símbolo de la gravedad hasta una serie de experimentos curiosos, la historia de la ciencia está llena de ejemplos que demuestran esta fascinación con los alimentos.
Un caso ilustrativo es el esfuerzo colectivo que surgió cuando una microbióloga observó que una sopa olvidada en su refrigerador había adquirido un tono azul. La curiosidad por identificar el organismo responsable de esa coloración desencadenó una auténtica investigación, con laboratorios de distintas partes del mundo colaborando para resolver el enigma.
Una manera garantizada de descubrir experimentos insólitos es explorando el elenco de ganadores de los premios Ig Nobel. Estos galardones, que celebran la ciencia más absurda y graciosa, son conocidos por “hacer reír a la gente, y luego hacerla pensar”, según explican sus organizadores de la revista Annals of Improbable Research.
Un ejemplo de ello se dio en la ceremonia de 2004, donde se premió un estudio en salud pública sobre la “regla de los cinco segundos”. Es decir, una investigación sobre cómo el tiempo que un alimento pasa en contacto con el suelo antes de ser recogido influye en su seguridad alimentaria.
Una década más tarde, un equipo del IRTA-Food Safety Programme fue galardonado por investigar si ciertas bacterias gástricas, aisladas de las heces de bebés, podrían utilizarse como cultivo para elaborar probióticos. Uno de los ejemplos más recientes, de 2023, premió un estudio que indagaba en la posibilidad de mejorar el sabor de los alimentos mediante leves descargas eléctricas.
Al fin y al cabo, la ciencia que aborda las Grandes Cuestiones también nos ayuda a resolver los pequeños interrogantes de la vida.
Imagen | Myriams-Fotos
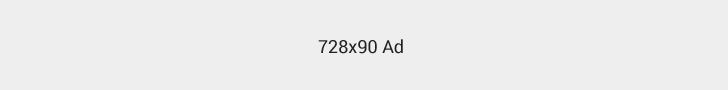

Deja una respuesta